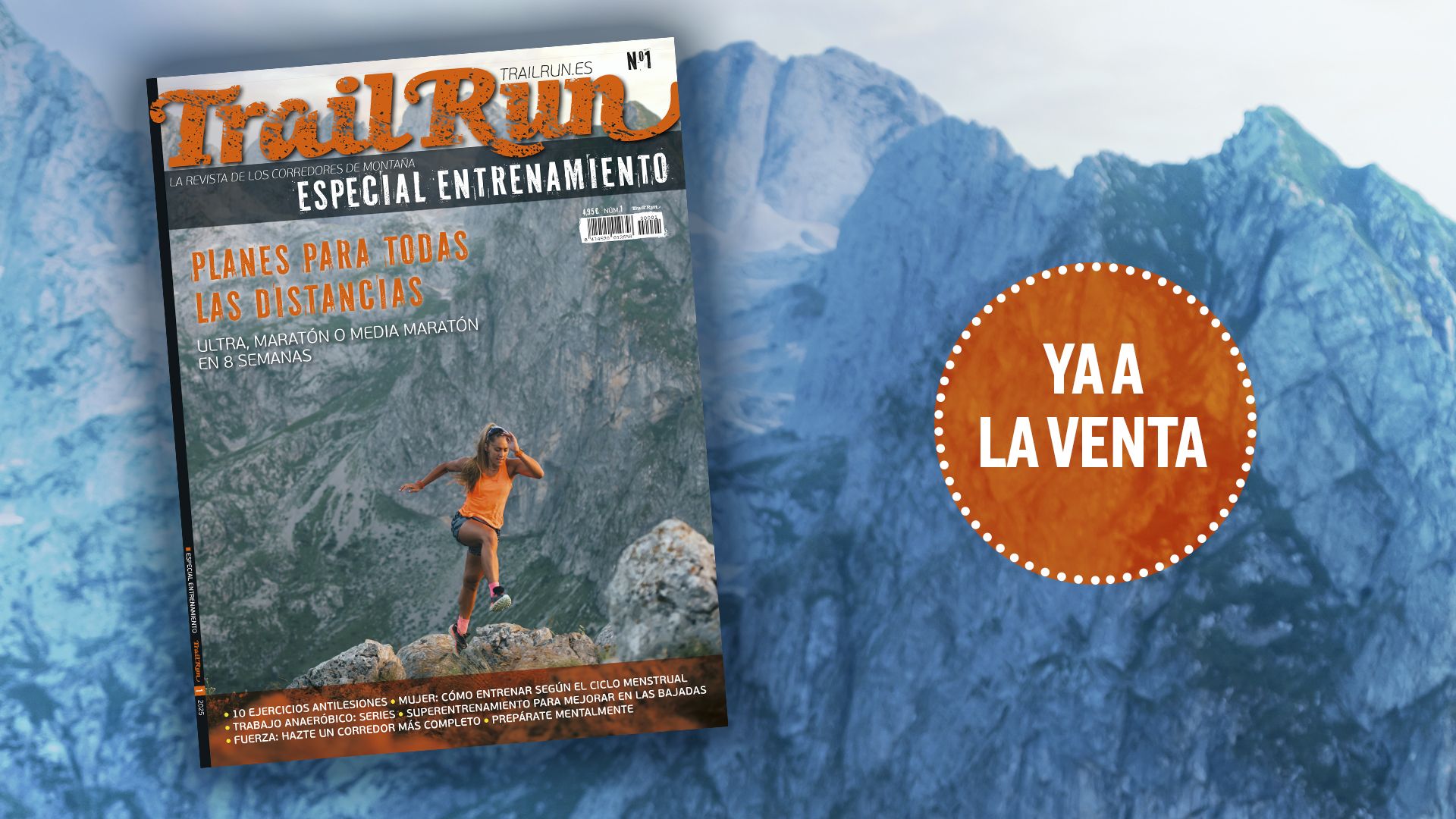En la búsqueda del máximo rendimiento, no dudamos, entre otras muchas estrategias, en esforzarnos en nuestras sesiones de entrenamiento. Sin embargo, ¿tiene esto sentido?, ¿cuál es la manera más eficiente de hacerlo?, ¿existen instrumentos que pueden ayudarnos en el proceso?, ¿qué dice la ciencia al respecto? Para responder a estas y otras preguntas, miembros del Grupo de Investigación VALFIS de la Universidad de León han llevado a cabo un novedoso estudio, cuyos principales hallazgos repasamos a continuación.
Correr en la montaña es, probablemente, la actividad física que mejor nos conecta con nuestros más lejanos ancestros. Cuando corremos a toda velocidad por un estrecho sendero en mitad de un bosque, trepamos los riscos para llegar a la cima de una montaña, o descendemos a grandes zancadas dejándonos resbalar en mitad de una pedrera, realmente nos estamos mirando en un espejo. Su reflejo, nos devuelve la imagen de ese ser del pasado, desaliñado y desnudo, probablemente hambriento y magullado, que realizaba estas mismas actividades, eso sí, en condiciones y con objetivos bien distintos.
Quizá la respuesta esté en encontrar el equilibrio perfecto entre el instinto y la ciencia, entre la libertad de correr sin rumbo y la precisión del entrenamiento basado en datos
Correr por la montaña es el máximo exponente del caos, el descontrol y el sinsentido que, en mayor o menor medida, gobiernan nuestros corazones. Sin embargo, y paradójicamente, su enorme popularización, progresiva internacionalización e incipiente profesionalización han convertido esta actividad física en una especialidad deportiva con sus organizaciones, reglamentos y premios bien definidos. Al igual que la cultura de la canción del rapero René Pérez, las carreras por montaña tampoco se quedan igual: se adaptan, cambian, se mezclan y se fusionan. Así es como, hoy en día, sus practicantes, adaptando la famosa frase del Barón Pierre de Coubertin, queremos subir cada vez cimas más altas, más lejanas y a mayor velocidad. Y en esta búsqueda del máximo rendimiento, no dudamos, entre otras muchas estrategias, en esforzarnos en nuestras sesiones de entrenamiento.
Sin embargo, ¿tiene esto sentido?, ¿cuál es la manera más eficiente de hacerlo?, ¿existen instrumentos que pueden ayudarnos en el proceso?, ¿qué dice la ciencia al respecto? Para responder a estas y otras preguntas, miembros del Grupo de Investigación VALFIS de la Universidad de León han llevado a cabo un novedoso estudio, cuyos principales hallazgos repasamos a continuación. En su artículo “Analyzing Competitive Demands in Mountain Running Races: A Running Power Based Approach”, publicado en la prestigiosa revista “International Journal of Sports Physiology and Performance”, los autores del texto ponen de manifiesto el notable vacío de investigaciones científicas que profundicen en los aspectos relacionados con el rendimiento en el mundo de las carreras en la montaña y plantean el objetivo de estudiar las demandas competitivas de este tipo de pruebas en base a novedosas variables que podrían utilizarse para optimizar el entrenamiento y el rendimiento en las competiciones. Para ello, durante el transcurso de tres temporadas, contaron con la -en palabras de los autores- inestimable ayuda de más de 60 corredores experimentados que participaron tanto en pruebas verticales como en pruebas de línea y ultras. Durante las diferentes competiciones, se midieron con precisión variables como la potencia de carrera, la frecuencia cardiaca y la percepción subjetiva del esfuerzo. A través de estos datos, se logró caracterizar con detalle las demandas fisiológicas de las carreras en la montaña, poniendo de manifiesto las diferencias y similitudes en cuanto a la manera de distribuir el esfuerzo en los diferentes tipos de pruebas.

LA IMPORTANCIA DE LA POTENCIA DE CARRERA COMO VARIABLE DE MEDICIÓN DEL ESFUERZO
Entre los principales hallazgos, el estudio mostró diferencias importantes entre los tres formatos de carrera. Las pruebas verticales, cortas, pero extremadamente intensas, exigían los mayores valores de potencia relativa (3,9 W/kg de media) y una frecuencia cardiaca por encima del 90% de la máxima. En cambio, en las pruebas ultra, los valores de potencia eran notablemente menores (2,7 W/kg), con frecuencias cardíacas promedio por debajo del 75% de la máxima (Rodríguez Medina et al., 2024). En esta misma línea, la percepción del esfuerzo fue significativamente menor en las pruebas en línea y ultra con respecto a las pruebas verticales, reflejando todo ello un fenómeno evidente: conforme la duración de la competición aumenta, la intensidad media que puede desarrollarse es más baja.
Otro de los descubrimientos clave del estudio fue la importancia de la potencia de carrera como variable de medición del esfuerzo. En contraposición a métodos más tradicionales, como la frecuencia cardiaca, la potencia parece no verse afectada por factores externos como la fatiga acumulada, la deshidratación o las condiciones ambientales, lo que la convierte en una variable útil de cara a orientar los entrenamientos, como ya lo es en otras disciplinas deportivas, como el ciclismo (Olaya Cuartero & Cejuela, 2020). En esta línea, resulta interesante comprobar que los valores promedio de potencia fueron similares a los registrados por ciclistas de carretera profesionales durante diferentes tipos de etapas en grandes vueltas, encontrándose grandes similitudes entre las pruebas verticales y las etapas contrarreloj (3,9 vs. 3,8 W/ kg, respectivamente), las carreras en línea y las etapas de montaña (3,5 vs. 3,3 W/kg, respectivamente) y las largas ultras con respecto a las (sólo en opinión de algunos) aburridas etapas llanas (2,7 W/kg en ambas) (Sanders & van Erp, 2020; Vogt et al., 2006).
Pero las similitudes entre correr por la montaña y montar en bici no terminan ahí. Huyendo de los genéricos valores promedio y profundizando en la distribución del esfuerzo durante los diferentes segmentos de las competiciones, en ambas disciplinas puede observarse un fenómeno que, a priori, parece contradecir la lógica: incluso en las competiciones más largas, se mantiene un porcentaje destacable de esfuerzos a alta intensidad.
Al igual que el ciclista que, tras una etapa tranquila, se escapa de sus principales rivales en el último puerto para ganar la etapa, el corredor que se enfrenta a una prueba en línea también guarda en su recámara (y utiliza cuando cree conveniente) breves pero intensos esfuerzos, muy por encima del ritmo promedio, que juntos llegan a acumular hasta un 14 % del tiempo de competición por encima de su segundo umbral ventilatorio basado en la potencia de carrera y más del 40 % basado en la frecuencia cardiaca. Cuesta imaginar esta dinámica en otras disciplinas deportivas de carrera a pie de duración similar a las carreras en línea, como el maratón, donde la inmensa mayoría de los competidores parecen mantener sus niveles de esfuerzo lo más estables posible, es decir, sin grandes aumentos ni reducciones del ritmo de carrera durante la prueba (Esteve Lanao et al., 2008). Y es que, en palabras de Juan Rodríguez, uno de los autores del estudio: "La incertidumbre del entorno en las carreras por montaña, donde convergen diferentes tipologías de terrenos, condiciones climatológicas cambiantes y la existencia de fuertes desniveles tanto en subida como en bajada, condicionan la forma de distribuir el esfuerzo. Salvando las distancias, al igual que en los descensos de los puertos en el ciclismo de carretera, en las bajadas técnicamente complejas es probable que incluso los mejores corredores necesiten bajar el ritmo. De esta manera, se recuperan unas valiosas energías que, posteriormente, pueden utilizarse para aumentar el ritmo en el siguiente segmento en el que el terreno no obstaculice la capacidad de generar esfuerzo. De esta manera, el trabajo de alta intensidad tiene una doble importancia. Por un lado, al igual que en cualquier otro contexto deportivo, es un medio de entrenamiento que, desarrollado de manera equilibrada con otros contenidos, nos permite mejorar nuestro estado de forma y ser capaces de realizar esfuerzos prolongados a una intensidad promedio cada vez más elevada. Por otro lado, y en contraposición a las carreras en llano, el trabajo de alta intensidad en las carreras en la montaña es un fin en sí mismo, ya que, durante la competición, tienen presencia estos esfuerzos de alta intensidad y, por lo tanto, su duración y magnitud impactan directamente en el resultado competitivo"
UNA AYUDA PARA EL ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO
Pero más allá de estos datos numéricos, las implicaciones prácticas son evidentes: si queremos correr más rápido y más lejos, necesitamos entrenar de forma específica para cada tipo de carrera. Para conseguirlo, los resultados de este estudio permiten ayudar a entrenadores y deportistas a diseñar de una manera más precisa sus programas de entrenamiento. En este sentido, podrían tomarse como referencia los valores observados, destacando la importancia del entrenamiento entre 3 y 4 W/kg de potencia relativa, esfuerzo promedio de la mayor parte de las pruebas objeto de estudio. Además, destaca la importancia de los valores de potencia relativa por encima de 5 W/kg para duraciones de menos de 10 minutos el caso de los deportistas especializados en carreras verticales, mientras que aquellos especialistas en ultra necesitan optimizar su capacidad de gestión del esfuerzo y la fatiga.
En todos los casos, la potencia de carrera parece ser una variable útil para planificar y controlar el entrenamiento, y hay que prestar especial atención al trabajo de alta intensidad incluso en aquellas pruebas que duran varias horas.
Tal y como nos indican sus autores, este trabajo, más que suponer una meta, representa una línea de salida a partir de la cual continuar trabajando sobre nuevas preguntas: ¿existen diferencias entre corredores y corredoras?, ¿qué aspectos diferencian a los corredores más rápidos con respecto a los que no lo son tanto?, ¿hasta qué punto la tecnología pued revolucionar la forma en que entrenamos y competimos?, ¿podemos seguir adaptándonos y evolucionando sin perder esa esencia caótica y primitiva que nos conecta con nuestros ancestros? Quizá la respuesta esté en encontrar el equilibrio perfecto entre el instinto y la ciencia, entre la libertad de correr sin rumbo y la precisión del entrenamiento basado en datos.
Porque, al final, en la montaña no solo importa llegar más alto, más lejos o más rápido, sino disfrutar cada zancada del camino. Mantendremos los ojos (y los principales buscadores científicos) bien abiertos.
BIBLIOGRAFÍA
- Esteve-Lanao, J., Lucia, A., deKoning, J. J., & Foster, C. (2008). How do humans control physiological strain during strenuous endurance exercise? PloS One, 3(8), e2943 Olaya-Cuartero, J., & Cejuela, R. (2020). Contextualisation of running power: A systematic review.
- Rodríguez-Medina, J., Carballo-Leyenda, B., Gutiérrez-Arroyo, J., García- Heras, F., & Rodríguez-Marroyo, J. A. (2024). Analyzing Competitive Demands in Mountain Running Races: A Running Power-Based Approach. International Journal of Sports Physiology and Performance, 1(aop), 1–7.
- Sanders, D., & van Erp, T. (2020).
- The physical demands and power profile of professional men’s cycling races: an updated review. International Journal of Sports Physiology and Performance, 16(1), 3–12. Vogt, S., Heinrich, L., Schumacher, Y. O., Blum, A., Roecker, K. A. I., Dickhuth, H., & Schmid, A. (2006).
- Power output during stage racing in professional road cycling. Medicine & Science in Sports & Exercise, 38(1), 147–151.
Todos los autores son miembros del Grupo de Investigación VALFIS (valoración de la condición física en relación con la salud, el entrenamiento y el rendimiento deportivo y la nutrición) y Personal Docente e Investigador en el Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León.